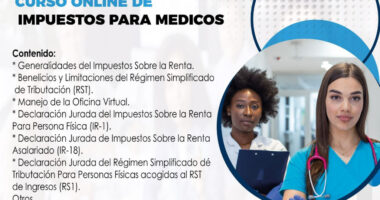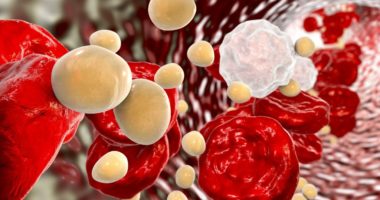Presidente, Two Oceans In Health
Decano Asociado de Investigación, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad O&M
Resumen
La prestación de servicios es uno de los determinantes funcionales más visibles de cualquier sistema de salud. Este artículo analiza su riesgo atribuible (RA) en relación con tres ejes fundamentales: la equidad, la cobertura universal efectiva y la consolidación de la Atención Primaria en Salud (APS). A través de un enfoque comparado y crítico, se identifican los principales modelos de organización, los retos de fragmentación y especialización excesiva, así como las oportunidades que ofrece una red integrada basada en APS. El análisis evidencia que, aunque su RA en cobertura universal es moderado, su papel en equidad territorial y fortalecimiento de la APS es alto. Las experiencias de Reino Unido, Uruguay y Brasil sirven de referencia para plantear reformas en contextos como América Latina y el Caribe.
I. Introducción: ¿Qué implica la prestación de servicios?
La prestación de servicios se refiere a la organización, provisión y continuidad de cuidados a lo largo del sistema de salud. Este determinante abarca tanto la estructura física (hospitales, centros de salud), como la forma en que se distribuyen los niveles de atención, se gestionan los flujos de pacientes y se articulan los recursos humanos, técnicos y comunitarios. 1
Un sistema centrado exclusivamente en la atención hospitalaria o especializada tiende a generar mayores inequidades, con altos costos, menor capacidad de prevención y fragmentación del cuidado. Por el contrario, los sistemas organizados en torno a la estrategia Atención Primaria en Salud (APS) tienden a ser más resolutivos, accesibles y equitativos, especialmente en contextos de recursos limitados. 2
II. Evidencia internacional
La manera en que los países organizan la prestación de servicios es un reflejo de sus prioridades políticas y capacidades institucionales. A continuación, se destacan cinco experiencias internacionales que permiten entender el impacto de diferentes modelos en los tres ejes de análisis.
II.1 Reino Unido – Integración jerárquica con foco en APS
El National Health Service (NHS) organiza la atención en torno a la APS como punto de entrada obligatorio, con equipos multidisciplinarios (GPs, enfermeros, trabajadores sociales) que resuelven más del 80% de los casos sin necesidad de derivación.1 La digitalización del sistema y el enfoque comunitario han permitido una continuidad efectiva del cuidado, con mejor adherencia a tratamientos, menor presión hospitalaria y resultados equitativos incluso en poblaciones vulnerables. 2
Riesgo Atribuible (RA): Bajo en equidad; moderado en cobertura; alto impacto en APS.
II.2 Uruguay – Redes integradas y atención territorial
Desde 2007, el Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) de Uruguay ha consolidado redes prestadoras a nivel regional, con fuerte énfasis en el primer nivel y atención comunitaria. Esta reforma ha mejorado la cobertura de enfermedades crónicas, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta local ante emergencias sanitaria.3
La Ley 18.211 y el Fondo Nacional de Salud han sido instrumentos clave para garantizar acceso sin barreras económicas. 3
RA: Bajo en equidad y APS; moderado en cobertura efectiva.
II.3 Brasil – Transición desde modelo hospitalocéntrico
El sistema brasileño ha evolucionado desde una estructura hospitalocéntrica fragmentada, hacia un modelo más centrado en la APS, especialmente a través del programa Estrategia de Salud de la Familia (ESF). Actualmente, más del 60% de la población está adscrita a equipos de salud familiar, con mejoras significativas en mortalidad infantil, vacunación, control de hipertensión y diabetes. 4 Sin embargo, persisten desafíos como la calidad desigual entre municipios y la sobrecarga del sistema.5
RA: Reducción importante en inequidades; alta efectividad en APS.
II.4 Costa Rica – Modelo preventivo con red unificada
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) administra tanto la atención como el financiamiento. La prestación se realiza en redes territoriales con fuerte inversión en primer nivel, lo que ha permitido a Costa Rica alcanzar altos indicadores de salud con bajo gasto per cápita. 6 La atención integral, centrada en la familia, ha sido clave para el control de enfermedades crónicas y la prevención.
RA: Muy bajo en equidad y cobertura; alta efectividad en APS.
II.5 Estados Unidos – Fragmentación y desigualdad estructural
A pesar de ser el país con mayor gasto en salud, Estados Unidos presenta enormes desigualdades en el acceso y calidad. La fragmentación entre aseguradoras, prestadores, y ausencia de un primer nivel obligatorio genera duplicación de pruebas, falta de continuidad y exclusión de millones de personas sin seguro.7 El RA de este modelo es alto en los tres ejes analizados.
RA: Muy alto en deficiencia para equidad, cobertura y APS.
III. Riesgos en la Prestación de Servicios
III.1 Modelo hospitalocéntrico vs. redes integradas
Sistemas centrados en hospitales tienden a capturar la mayor parte del gasto, incluso para condiciones prevenibles. Esta lógica asistencialista aumenta el RA sobre equidad y cobertura. Por ejemplo, en países donde más del 60% del gasto se concentra en hospitales terciarios (como Colombia y Perú), se observan marcadas inequidades regionales y deficiencias en prevención. 8 En contraste, redes integradas jerárquicas permiten atención continua, costo-efectiva y centrada en la persona, como se ha evidenciado en Portugal y Finlandia.9
III.2 Fragmentación público-privada y descoordinación institucional
La coexistencia de múltiples redes paralelas —públicas, privadas, mutuales— con escasa coordinación, genera solapamientos, vacíos y atención duplicada. Este fenómeno está bien documentado en países como México y Argentina, donde los subsistemas funcionan como “islas” con estándares dispares. 10 El RA en cobertura y APS es deficientemente alto cuando no existen mecanismos claros de referencia y contrarreferencia.
III.3 Acceso territorial y pertinencia cultural
El acceso físico a los servicios no es suficiente si no está acompañado de pertinencia cultural, idioma, horarios, y respeto a cosmovisiones locales. En Bolivia, por ejemplo, la Estrategia Salud Familiar Comunitaria Intercultural (SAFCI) incorporó estos elementos para reducir barreras en comunidades indígenas, mejorando la adherencia a controles prenatales y vacunación. 11
La APS territorial permite identificar necesidades locales, fortalecer el vínculo con las familias y responder a determinantes sociales más allá del ámbito clínico. 11
III.4 Sistemas de información e interoperabilidad
La continuidad del cuidado requiere que los servicios compartan información de forma segura y efectiva. En países donde no existe interoperabilidad entre niveles o subsistemas (ej. República Dominicana, Guatemala), el RA es alto: se repiten exámenes, se pierden seguimientos y se afecta la eficiencia global.12
Iniciativas como Estonia o Chile (Fondo Nacional de Salud- FONASA- digital) demuestran cómo la historia clínica electrónica interoperable puede reducir el RA de inoperatividad sustancialmente. 12
IV. Conclusión
La forma en que se organiza y ofrece la prestación de servicios determina en gran medida la capacidad real de un sistema de salud para alcanzar equidad, cobertura universal y una APS efectiva. Aunque su RA en cobertura es moderado, su impacto sobre la equidad territorial y la efectividad de la APS es alto. La transición hacia redes integradas, con un primer nivel resolutivo, debe ser el foco de las reformas estructurales en salud.
Referencias Bibliográficas
- Starfield B. Primary Care: Balancing Health Needs, Services and Technology. Oxford Univ. Press, 1998.
- Kringos DS et al. Building primary care in a changing Europe. Observatory Studies Series No. 38, WHO, 2015.
- Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Informe SNIS 2020.
- Macinko J, Harris MJ. Brazil's Family Health Strategy. NEJM. 2015;372:2177–81.
- Massuda A et al. The Brazilian health system at crossroads. BMJ. 2018;362:k2789.
- Pesec M et al. Primary Health Care That Works: The Costa Rican Experience. Health Affairs. 2017;36(3):531–538.
- Himmelstein DU, Woolhandler S. Administrative waste in the US health system. NEJM. 2020;382:1877–1880.
- Atun R et al. Health-system reform in Latin America. Lancet. 2015;385:1230–47.
- WHO Europe. Integrated Health Services Delivery. WHO Regional Office for Europe, 2016.
- Laurell AC. Health system reform in Mexico: a critical review. Int J Health Serv. 2015;45(2):267–82.
- Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. Evaluación de la Estrategia SAFCI. 2022.
- PAHO. eHealth in the Americas: Interoperability Roadmap. Washington, D.C.: OPS, 2021.
[1]* El autor es médico especialista en Salud Pública, con MBA en Gestión Internacional de la Salud por Frankfurt School of Finance and Management, Maestría en Ciencias de la Salud Pública y el PhD en Estudios Interdisciplinarios, mención Salud Global, por la Universidad de Miami.
No te pierdas una noticia, suscribete gratis para recibir DiarioSalud en tu correo, siguenos en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, telegram y Youtube