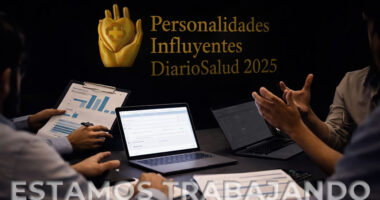La aceleración científica en el desarrollo de terapias emergentes —como los medicamentos biológicos, las terapias génicas, celulares y personalizadas— ha desafiado los modelos regulatorios tradicionales en la región. Estas terapias, que con frecuencia no siguen los esquemas clínicos convencionales, requieren un enfoque normativo flexible, proactivo y basado en el riesgo, sin perder la rigurosidad necesaria para garantizar la seguridad, eficacia y calidad de los tratamientos.
Este planteamiento fue abordado en el marco del IV Simposio Centroamericano y del Caribe de Asuntos Regulatorios y Farmacovigilancia, durante la mesa redonda titulada “Innovar en regulación para innovar en salud: nuestro camino para las terapias emergentes”, que reunió a representantes de agencias regulatorias y del ámbito científico de diversos países de la región.
En el panel participaron el licenciado Luis Alfredo Ayala Ayala, analista de la Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador; la doctora Gabriela Bonilla, especialista de la Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras; la licenciada Lindsay Vásquez, asesora de la Unidad Técnico-Normativa de la Dirección de Regulación y Control de Productos Farmacéuticos y Afines de Guatemala.
También formó parte de la discusión el Magíster Uriel Pérez, maestro en Ciencias Farmacéuticas con énfasis en Biofarmacia y Farmacocinética (Guatemala); el licenciado Pablo Decena, encargado de Regulaciones Técnicas de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS) de la República Dominicana; y el doctor Ignacio Calderón, director de la Dirección de Regulación de Productos de Interés Sanitario del Ministerio de Salud de Costa Rica.
De acuerdo con los expertos, innovar en regulación implica transformar procesos, criterios y estructuras institucionales para responder con agilidad y rigor técnico a los avances biomédicos. Aclararon que esta innovación no significa relajar los estándares, sino adaptar los mecanismos de evaluación, autorización y vigilancia para garantizar que los nuevos productos mantengan la calidad, seguridad y eficacia exigidas por la normativa sanitaria.
Al referirse a la validez de la evidencia científica en la aprobación de terapias emergentes, los especialistas coincidieron en la importancia de construir evidencia progresiva mediante ensayos clínicos adaptativos, el uso de datos del mundo real y la vigilancia poscomercialización. También destacaron la necesidad de fortalecer la cooperación regulatoria internacional y promover el principio de reliance —reconocimiento de decisiones entre agencias de referencia—, preservando la independencia técnica de cada autoridad sanitaria.
En el intercambio regional se subrayó, además, la relevancia de contar con procesos regulatorios ágiles y mecanismos de autorización condicionada que permitan equilibrar la urgencia de acceso a terapias innovadoras con el mantenimiento de altos estándares de calidad y una farmacovigilancia activa.
También, se resaltó el compromiso de las agencias sanitarias con el acceso seguro a los tratamientos y la construcción de guías nacionales de reliance, alineadas con las mejores prácticas y estándares internacionales, como herramientas clave para fortalecer la cooperación técnica y armonizar los criterios de evaluación en la región.
Otro de los temas tratados fue la consideración de los medicamentos huérfanos y de uso compasivo como mecanismos que equilibran la evidencia inicial con la necesidad clínica, incorporando un seguimiento intensivo posterior que garantice su seguridad y eficacia. Se insistió también en que las autoridades nacionales deben asumir un rol más activo en la generación y evaluación de evidencia, especialmente cuando las terapias se desarrollan dentro de la propia región.
En cuanto a la perspectiva dominicana, el licenciado Pablo Decena señaló que uno de los principales desafíos tanto a nivel local como regional es la ausencia de normativas específicas para las terapias emergentes, lo que hace prioritario avanzar en su desarrollo y armonización.
Destacó que toda decisión regulatoria debe basarse en evidencia científica verificable que demuestre la calidad, seguridad y eficacia de los productos, incluso cuando estos no se ajusten a los modelos clínicos tradicionales. Explicó que esta evidencia puede derivarse de ensayos clínicos adaptativos o de un solo brazo, datos del mundo real, biomarcadores validados y programas de seguimiento post-autorización que permitan confirmar los beneficios iniciales y detectar riesgos a largo plazo.
Explicó que ninguna autoridad sanitaria debe oponerse a la innovación, no obstante considero que toda decisión debe basarse en evidencia sólida, confiable y científicamente sustentada.
No te pierdas una noticia, suscribete gratis para recibir DiarioSalud en tu correo, siguenos en Facebook, Instagram, Twitter, Linkedln, telegram y Youtube